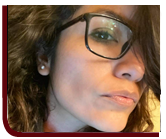Mi generación tiene un fuerte reclamo, al que yo me uno. Los primeros años de vida nuestros padres nos enseñan algunas cosas para nuestra supervivencia: ir al baño, pedir nuestros alimentos y a llamarlos papá y mamá para cuando algo “se nos ofrezca”.
Llegamos al kínder y la vida se nos va entre los olores del resistol combinado con las bolitas de crepe, las pastas de sopa pegadas en los trabajos y las crayolas.
En nuestro transitar por la primaria, la vida se comienza a complicar entre las sumas, las restas, las fracciones y la ya muy conocida y poco útil raíz cuadrada.
Durante la secundaria pasamos los dedos entre las páginas del Libro del Baldor mientras no quebrábamos la cabeza despejando X y Y para finalmente dar nuestros últimos pasos por las aulas del bachillerato y la universidad.
Y después de todo este peregrinar de casi 15 años, nadamos entre letras y números, conocimos al gato susu – si aprendieron como yo en el famoso libro mágico – e hicimos una plana de “Mi Mamá me mima” para no olvidarlo.
Pero el pequeño detalle que pareció olvidar el sistema educativo en general fue el de invitarnos a conocer al ser más importante del universo entero. ¡Bingo! Nosotros mismos.
Lejos de ser una frase trillada y bastante manoseada – sobre todo por los coach de superación personal -, es algo básico y fundamental para una buena autoestima.
Es necesario saber quiénes somos, de lo contrario pareceríamos que desconocemos el manual de como funcionamos, tenemos que tener en claro que somos una consecuencia de nuestro pasado, de las cosas que vamos aprendiendo y mal aprendiendo en nuestra infancia y nuestras relaciones sociales.
Que vamos adoptando creencias que van rigiendo nuestras vidas y que muchas veces no son precisamente nuestras.
Conocernos no solo implica encasillarnos en ponernos una etiqueta que diga “soy alegre” “soy mal humorado” “soy optimista” “soy enojón”, si no el saber de dónde provienen nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras carencias absurdas, porque creemos en lo que creemos y porque amamos lo que amamos.
El camino del autoconocimiento – desde mi experiencia –no es una tarea fácil pero es lo mejor que puedes hacer en tu vida, es lo mejor que puedes hacer por ti.
Es la herramienta más extraordinaria que puedes tener: conocerte y saber quién eres.
Una primera parte consiste en salir a cazar las cosas que nos lastiman y nos duelen, los miedos que nos son heredados y aquellos fantasmas que ocultamos desde la infancia, pero una vez que logramos atraparlos y sacarlos a la luz de la sabiduría y el entendimiento es liberador.
Ya más ligero, nos preparamos para la segunda parte, que consiste en reconocer nuestra divinidad y poder creador. Palpar cada uno de nuestros rincones – incluso aquellos donde no haya luz – y desde ahí, con todo y nuestras sombras aceptarnos.
Aceptar esa dualidad que existe en nosotros, esa parte iluminada y esa parte obscura porque es la naturaleza de todos los humanos.
“Conócete a ti mismo” no es una invitación nueva, pues esta había sido hecha desde hace muchos siglos atrás por los griegos.
Se dice que la frase estaba inscrita en el templo de Apolo en Delfos y por ello se cree que es una recomendación divina.
En este lugar se dice que Apolo mató al dragón Pitón y ahí las pitonisas pronunciaban los oráculos. El secreto de la sabiduría y la felicidad radica en el conocimiento de uno mismo o tal vez habría que decir en el reconocer todo lo que somos y todo lo que no somos.
“Te advierto, quien quiera que fueses, Oh! Tú que deseas sondear los arcanos de la Naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo, aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera.
Si tu ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias?
En ti se halla oculto el tesoro, de los tesoros.
Oh! Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses”